Category Archives: Actualidad
Confusión o separación de poderes, he ahí la cuestión
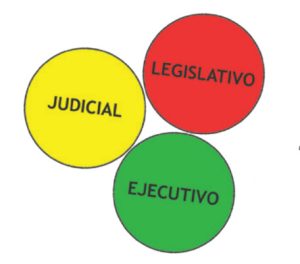 Ninguno de los grandes logros que el constitucionalismo ha aportado a nuestro modelo de convivencia resulta garantizado. La democracia, el régimen de libertades, la separación de poderes o el imperio de la ley, por más que estén reconocidos en nuestro ordenamiento y sus teorías se enseñen en nuestras aulas, pueden degradarse o revertirse si no existe una actitud vigilante y una defensa firme de estos pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Percibo que en muchos discursos y proclamas se hace referencia a dichos valores constitucionales y principios básicos como si su mera proclamación implicase su efectividad. Las normas jurídicas no cuentan con una varita mágica que asegure su cumplimiento. Por ello, se torna peligroso que exista un relajamiento a la hora de defender la esencia más elemental de nuestra forma de Estado. El mero hecho de llevar varias décadas disfrutando de determinados derechos y garantías no asegura que suceda así en el futuro.
Ninguno de los grandes logros que el constitucionalismo ha aportado a nuestro modelo de convivencia resulta garantizado. La democracia, el régimen de libertades, la separación de poderes o el imperio de la ley, por más que estén reconocidos en nuestro ordenamiento y sus teorías se enseñen en nuestras aulas, pueden degradarse o revertirse si no existe una actitud vigilante y una defensa firme de estos pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Percibo que en muchos discursos y proclamas se hace referencia a dichos valores constitucionales y principios básicos como si su mera proclamación implicase su efectividad. Las normas jurídicas no cuentan con una varita mágica que asegure su cumplimiento. Por ello, se torna peligroso que exista un relajamiento a la hora de defender la esencia más elemental de nuestra forma de Estado. El mero hecho de llevar varias décadas disfrutando de determinados derechos y garantías no asegura que suceda así en el futuro.
Por lo que se refiere concretamente a la separación de poderes, en España partimos de un modelo autocalificado de separación “flexible”, de tal forma que se permiten ciertas interrelaciones entre poderes. Así, el Presidente del Gobierno puede disolver el Parlamento y es el Congreso de los Diputados quien le elige y le cesa, una prueba palpable que el Legislativo y el Ejecutivo, si bien tienen su origen en dos poderes separados y autónomos, se influyen y condicionan mutuamente. En otros Estados, sin embargo, la separación de poderes es más rígida y tales influencias de entre el Legislativo y el Ejecutivo no están previstas ni se autorizan.
No obstante, aun partiendo de ese modelo de separación de poderes denominado flexible, y aunque se admitan con mayor o menor grado de crítica esas vías de mutuo condicionamiento entre Gobierno y Parlamento, la visión cambia cuando semejantes interrelaciones se establecen con el Poder Judicial. A fin de cuentas, Legislativo y Ejecutivo se hallan condicionados por la legitimidad política, por las mayorías ideológicas existentes y por los juegos aritméticos en función de la mayor representatividad de los diferentes partidos políticos o coaliciones. Sin embargo, esa vertiente política debe ser ajena al Poder Judicial y, con el fin de incluir expresamente al Tribunal Constitucional, a cualquier órgano que realice una labor de control jurisdiccional sobre la labor del resto de Poderes Públicos.
Por tanto, asistimos a una degradación muy preocupante de nuestra separación de poderes. Los límites de lo tolerable, que hasta ahora hemos aceptado por esa “separación flexible”, se han traspasado, y asistimos con excesiva pasividad y hasta complacencia a una auténtica confusión de poderes. El origen de este escenario debe situarse en la cada vez más elevada concentración de poder en los partidos políticos, que termina por establecer “de facto” un único centro decisor, convirtiendo al resto de órganos en meros ejecutores de los deseos y determinaciones de los aparatos partidistas.
Y no me refiero sólo a la denominada “disciplina de partido”, que impone en su voto a diputados y senadores el acatamiento ciego a las órdenes del portavoz del grupo político correspondiente. Esta actitud, expresamente prohibida en nuestra Constitución, se ha asentado y aceptado, desplazando al Parlamento del centro de gravedad del sistema a ser mera comparsa de lo convenido en las sedes de los partidos. De hecho, ya antes habíamos asistido a ejemplos similares, como cuando desde Moncloa se anunció quién iba a ser el próximo Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (pese a que su elección recae en dicho Consejo). El grado de naturalidad con el que aceptamos este tipo de situaciones es de tal magnitud que ni siquiera se disimula quién toma las decisiones y quiénes las obedecen.
Por lo tanto, nos hallamos ante una encrucijada: o cambiamos nuestro modelo y nos sumergimos de lleno en la confusión de poderes, o luchamos por la separación de estos. No cabe término medio. La politización de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial resulta de todo punto innegable. Para formar parte del primero se nombra a ex ministros de gobiernos y a simpatizantes de los partidos. Y para integrar el segundo, la elección se entiende como una designación de cuotas de los partidos políticos en función de la mayor o menor representatividad parlamentaria. Así pues, o revertimos esta tendencia o mejor será llamar a las cosas por su nombre y desterrar el concepto de “separación de poderes” de nuestro vocabulario y de los manuales de Derecho.
Un grupo de profesores y académicos en colaboración con la Fundación “Hay Derecho”, ha trabajado en un manifiesto que recoge unas “Buenas prácticas para los nombramientos políticos de los órganos constitucionales de garantía”. Dicho documento puede leerse y descargarse desde el siguiente enlace:
En el citado texto se puede leer: «Como advirtió tempranamente el Tribunal Constitucional, se ha consumado el “riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder” (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ. 13)»
De forma más reciente, se ha afirmado la inconstitucionalidad de este sistema de reparto por cuotas ciegas, como ha afirmado el profesor Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Conviene que, aunque tengamos nuestra ideología y nuestra preferencia por determinados partidos, dejemos a un lado el seguimiento ciego a lo que dice el líder de turno y nos paremos a pensar si realmente es este sistema de confusión de poderes el que queremos. Si la respuesta es no, debemos hacer algo al respecto, porque de lo contario un día nos despertaremos y determinados órganos que deberían estar alejados de las pugnas políticas ejercerán como una tercera cámara más que, junto al Congreso y Senado, decidirá en base a premisas ideológicas o, peor aún, partidistas.
Derecho al cuidado
 Las normas evolucionan con el tiempo y cada ciclo histórico implica el nacimiento de nuevos derechos que antes no existían. Así, por ejemplo, pese a que las primeras Constituciones se remontan a finales del siglo XVIII, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando surgen el derecho a la huelga, a la sindicación y al trabajo, y habrá que esperar varias décadas más para que empiece a hablarse de los derechos vinculados con el medio ambiente. Ya en nuestro actual siglo han surgido derechos inimaginables en la época de las revoluciones liberales. Ahora se habla del derecho de acceso a internet o del denominado “derecho al olvido”, referido a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a los datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda realizada en la red a través del nombre del solicitante.
Las normas evolucionan con el tiempo y cada ciclo histórico implica el nacimiento de nuevos derechos que antes no existían. Así, por ejemplo, pese a que las primeras Constituciones se remontan a finales del siglo XVIII, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando surgen el derecho a la huelga, a la sindicación y al trabajo, y habrá que esperar varias décadas más para que empiece a hablarse de los derechos vinculados con el medio ambiente. Ya en nuestro actual siglo han surgido derechos inimaginables en la época de las revoluciones liberales. Ahora se habla del derecho de acceso a internet o del denominado “derecho al olvido”, referido a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a los datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda realizada en la red a través del nombre del solicitante.
En cualquier caso, hay que ser especialmente riguroso con este tema. Los derechos de la ciudadanía, en general, y los derechos fundamentales, en particular, suponen un asunto muy serio para legislarlos a la ligera y sin fundamento. Siempre les digo a mis alumnos que resulta peligroso tratar de plasmar como derechos por medio de normas jurídicas determinados anhelos y deseos de la Humanidad, por muy loables que sean, ya que un derecho, para merecer tal denominación, requiere de mecanismos con los que, en caso de su vulneración, la ciudadanía pueda defenderlos, reclamarlos y demandarlos ante el Poder Judicial. En caso contrario, se está engañando a la población, vendiéndole el mensaje de que cuenta con una serie de derechos de los que, en realidad, no puede disfrutar, ni reclamar ni demandar ante los juzgados y tribunales.
En estos últimos años me he sentido interesado por el denominado “derecho al cuidado”, entendido como un “macro-derecho” que incluye el derecho a recibir cuidados, el derecho a cuidar a otras personas y ciertos derechos vinculados a ambos grupos (quienes cuidan y quienes son cuidados). Una de las mayores especialistas y conocedoras de este ámbito es la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Ana Marrades Puig, quien en varios foros ha expuesto esta cuestión como la principal fuente de discriminación hacia las mujeres (o, por utilizar un término bastante ilustrativo acuñado por ella misma, de “subordiscriminación”), habida cuenta de que son ellas, de forma casi hegemónica y en condiciones precarias, las que realizan esta labor de atender, cuidar y asistir a familiares y personas dependientes, viéndose afectadas de ese modo en su vida personal, laboral y profesional. Y, si esta realidad se reconoce, se torna preciso impulsar políticas y normativas que la regulen de mejor manera.
Hablamos, por un lado, de la existencia de una discriminación que afecta a un concreto sexo y, por otro, de una serie de derechos que deben regularse para que nuestro Estado del Bienestar y los derechos sociales vinculados con el mismo resulten reales y efectivos. Se trata de retos que deben afrontarse para impedir la perpetuación de situaciones que generan desigualdad y precariedad.
La premisa inicial es que toda persona, en un momento u otro de su vida, ha necesitado o necesitará de cuidados y atenciones que normalmente se vinculan con el inicio y el final de la existencia, aunque no exclusivamente en esas etapas. Si tal presupuesto se admite y se reconoce que dichas atenciones han de estar comprendidas de alguna manera dentro del concepto jurídico de “derecho”, debiendo ser garantizadas por nuestro modelo de Estado, entonces se requiere de una correcta regulación que haga efectivos estos derechos, posibilitando a sus titulares su defensa y exigencia.
La profesora Marrades ha publicado recientemente el libro “El reconocimiento de los derechos del cuidado”, donde analiza esta cuestión y en el que diversos juristas aportan recomendaciones y pautas para el desarrollo de estos derechos, sin que por ello se generen discriminaciones. En sus páginas se menciona la necesidad de una “democracia cuidadora” que integre el derecho (y, en su caso, el deber) de cuidar, detectando esas necesidades y repartiendo las responsabilidades para su atendimiento.
Evidentemente, uno de los principales problemas a abordar es el de la financiación, que implica destinar recursos económicos bien por la vía de la profesionalización de esta labor, bien por la vía de la compensación a quienes, sin desarrollarlos como su faceta profesional, se dedican a ello, o bien por la vía de los costes necesarios para prestar un correcto cuidado. Por lo tanto, las partidas presupuestarias deben estar presentes, pues las buenas políticas se llevan a cabo con dinero. Del mismo modo que la educación y la sanidad requieren de fondos y ejercen un protagonismo en la elaboración de las leyes de presupuestos, el ingente número de personas que desempeñan esta función asistencial ha de disponer también de una financiación adecuada y suficiente.
Y, aunque existen regulaciones sobre la dependencia, los resultados efectivos son decepcionantes y la atención prestada, insuficiente. De hecho, en la comentada publicación se apuesta decididamente por la constitucionalización de este derecho, pese a que la posibilidad de reforma de nuestra Constitución se considere lejana, dada la apatía y la desidia de nuestra clase política a la hora de afrontar reformas como la que nos ocupa. Sin embargo, cabe defender decididamente la necesidad de introducir en nuestra Carta Magna este asunto, ya sea por la vía de la creación de un derecho como tal o ya sea por el establecimiento de una serie de obligaciones para los Poderes Públicos.
Ejemplos no faltan. El artículo 333 de la Constitución de Ecuador de 2008 establece que “se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares”.
En definitiva, nos hallamos ante una realidad a la que no se ha prestado atención. Se requiere, pues, que desde el punto de vista social y jurídico (regulando adecuadamente los derechos y deberes que lleva implícitos) se aborde el enorme reto que implica, con el fin evitar la permanente fuente de discriminación que supone para las mujeres.
Más mitos y leyendas sobre la elección del Presidente del Gobierno
 Pese a llevar el actual sistema político casi cuarenta y cinco años instaurado en nuestra Constitución de 1978, continúan perpetuándose una serie de ideas falsas en torno a la elección del Presidente del Gobierno de España. Tras nada menos que quince Elecciones Generales y, pese a la experiencia y el paso de los años, determinadas creencias ciudadanas siguen sin ajustarse a la realidad. Cabe, pues, aclarar determinados planteamientos tan extendidos como desacertados:
Pese a llevar el actual sistema político casi cuarenta y cinco años instaurado en nuestra Constitución de 1978, continúan perpetuándose una serie de ideas falsas en torno a la elección del Presidente del Gobierno de España. Tras nada menos que quince Elecciones Generales y, pese a la experiencia y el paso de los años, determinadas creencias ciudadanas siguen sin ajustarse a la realidad. Cabe, pues, aclarar determinados planteamientos tan extendidos como desacertados:
- En las Elecciones Generales el pueblo vota para elegir al Presidente del Gobierno. Falso. Una de las confusiones más habituales estriba en considerar que, cuando se introduce la papeleta con la lista elegida para el Congreso de los Diputados o, incluso, para el Senado, se está votando al líder que la formación política elegida presenta como candidato a ocupar la Jefatura de Gobierno y que con dicho voto se participa en la elección del citado cargo. Lo habitual es que ese líder, que aparece en la mayoría de los carteles y opta a dirigir el Poder Ejecutivo, se presente como número uno en la lista al Congreso por la circunscripción de Madrid. Por lo tanto, salvo que se vote en esa provincia, en las demás papeletas del país no figurará su nombre. En realidad, la ciudadanía elige a los miembros de las Cortes Generales, sin que tal elección quede vinculada con la posterior elección del Presidente del Gobierno.
- El Presidente del Gobierno debe ser el líder de la lista más votada. Tal afirmación es errónea. En nuestro modelo parlamentario, el Jefe del Ejecutivo será quien logre mayor número de apoyos en el Congreso. A diferencia de otros sistemas -en los que dicho cargo se elige de forma directa por los votantes y sí se vincula al hecho de ganar en una votación a otros contrincantes-, en España conseguirá el puesto el candidato que reciba el respaldo en la denominada “Cámara Baja” y, en ausencia de una mayoría absoluta, no tiene por qué coincidir con el del partido que ha obtenido más votos o cuenta con más escaños. Cuestión bien distinta supone criticar el vigente modelo y defender su modificación, apelando a la designación directa por parte del pueblo. Pero, para ello, se torna imprescindible cambiar previamente las reglas del juego.
- El Presidente del Gobierno tiene que ser diputado. De nuevo, otra afirmación incorrecta. Un rasgo característico de la separación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo radica en que no se exige que el Presidente del Gobierno ni sus Ministros sean miembros electos del Congreso. Ha sido la tradición la que ha establecido esta práctica, pero en modo alguno se trata de un condicionante legal ni de un imperativo constitucional. Se reduce a una costumbre reiterada en el tiempo.
- El Rey debe proponer en primer lugar como candidato a la Presidencia del Gobierno al líder del partido que ha ganado las Elecciones Generales. Más errores. El Jefe del Estado no está obligado a seguir un orden a la hora de proponer a un postulante a la Presidencia en función de los votos o escaños obtenidos por éste. Me remito al punto segundo de este artículo para insistir en que el Rey debe apostar por quien pueda obtener un mayor respaldo de la Cámara Legislativa. De ahí que, previamente a su propuesta y con el fin de sondear esos apoyos, consulte a las personas designadas por los grupos políticos con representación parlamentaria. Si de antemano estuviese compelido a proponer al más votado, tales reuniones previas no tendrían razón de ser.
- El Parlamento no puede ejercer sus competencias cuando el Gobierno está todavía «en funciones». Otra equivocación más. La situación transitoria del Gobierno saliente supone limitaciones para dicho órgano gubernamental, pero no para las Cámaras Legislativas. Así, se prohíbe expresamente al Presidente en funciones proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza o proceder a la convocatoria de un referéndum consultivo. Y al Gobierno (en su conjunto) se le impide aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar Proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. En general, se establece que sólo se ocupará del «despacho ordinario de los asuntos públicos» pero, en casos de urgencia o de interés general, podrá adoptar cualesquiera otras medidas. Se trata, pues, de recortes en las funciones del Ejecutivo, no del Legislativo, aunque, si la situación de transitoriedad se alarga demasiado, se convierte en anómala y no recomendable.
- Los diputados y senadores se deben a la disciplina de voto impuesta por sus respectivos partidos. Seguramente suponga la cuestión más controvertida, pese a ser la más sencilla jurídicamente hablando. Nuestra vigente Carta Magna prohíbe expresamente que a los miembros de las Cortes Generales se les imponga el sentido de su voto, debiendo votar libremente y en conciencia. Esta proclamación constitucional es una de las más vulneradas en la actualidad, ya que para la opinión pública colectiva se ha asumido la idea de que sus señorías han de someterse en el ejercicio de su cargo a las directrices de sus respectivos líderes. En principio, la teoría establece que el representante se debe a sus representados, es decir, al pueblo, teniendo que sentirse más vinculado con éste que con el aparato de su formación política. Incluso suele calificarse de tránsfugas a quienes se apartan de la citada disciplina de partido. Sin embargo, tránsfuga sólo es el que abandona su partido para conformar otra mayoría con distintas siglas, pero no el que, sin abandonar su partido ni pretender apuntalar otras mayorías de gobierno, vota en contra de las directrices de su formación política.
- Con un Parlamento muy fragmentado no se puede formar un Gobierno. Incierto. Tal vez resulte más difícil pero, al mismo tiempo, puede suponer una gran oportunidad para revitalizar la función de control parlamentario que posee el Ejecutivo y que deviene inoperante cuando se dan mayorías absolutas o coaliciones férreas. El Derecho Comparado da fe de ello. No obstante, para que una circunstancia de este tipo no se vuelva insostenible, se requieren líderes formados, cuyos objetivos trasciendan tanto a sus propias ambiciones personales como a los concretos intereses de sus formaciones políticas. En definitiva, se necesitan estadistas capaces de, sabiéndose no vencedores, no empecinarse en imponer un programa que, visto el escaso respaldo electoral obtenido, carece de aval suficiente para convertirse en la hoja de ruta de toda una sociedad. Dicho de otro modo, es la escasa talla de los dirigentes, y no una patología del modelo de organización, la que ocasiona que el escenario se torne inestable y pernicioso.
Partidos políticos y militantes: una extraña relación
 Recientemente se ha dado a conocer la noticia de la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, justificando la formación política tal decisión por su “reiterado menosprecio” al partido. El afectado fue Secretario General del Partido Socialista de Euskadi entre 1997 y 2002, además de diputado en las Cortes Generales y candidato socialista a la presidencia del Gobierno Vasco. El distanciamiento entre las tesis del citado militante y la actual dirección del PSOE ya venía siendo evidente, produciéndose el último desencuentro a raíz de sus manifestaciones públicas y notorias en contra de la ley de amnistía reclamada por “Junts per Catalunya” y “ERC” para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Así las cosas, procede llevar a cabo un análisis seguido de reflexión, tanto sobre la relación existente entre la militancia y los cargos públicos y organizativos de las formaciones políticas, como entre la libertad ideológica y de expresión de sus miembros y la disciplina que les pretenden imponer desde los partidos.
Recientemente se ha dado a conocer la noticia de la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, justificando la formación política tal decisión por su “reiterado menosprecio” al partido. El afectado fue Secretario General del Partido Socialista de Euskadi entre 1997 y 2002, además de diputado en las Cortes Generales y candidato socialista a la presidencia del Gobierno Vasco. El distanciamiento entre las tesis del citado militante y la actual dirección del PSOE ya venía siendo evidente, produciéndose el último desencuentro a raíz de sus manifestaciones públicas y notorias en contra de la ley de amnistía reclamada por “Junts per Catalunya” y “ERC” para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Así las cosas, procede llevar a cabo un análisis seguido de reflexión, tanto sobre la relación existente entre la militancia y los cargos públicos y organizativos de las formaciones políticas, como entre la libertad ideológica y de expresión de sus miembros y la disciplina que les pretenden imponer desde los partidos.
Sin entrar a valorar si cabe comparar los partidos políticos con el resto de asociaciones privadas o, por el contrario, a tenor de la indiscutible función pública que desempeñan los primeros, constituyen un tipo asociativo diferente, lo que sí parece aceptable es que cuenten con algún procedimiento sancionador que concluya en expulsión, como sucede en estructuras asociativas privadas. En cualquier caso, se ha de exigir la tramitación de un procedimiento garantista en el que el afectado disponga de un trámite de alegaciones o de defensa, y donde se concrete la imputación de una previa conducta prevista en la norma como sancionable, que podrá terminar (o no) en expulsión.
No obstante, más allá de la existencia o no de tal procedimiento sancionador previo (Nicolás Redondo Terreros ha manifestado en prensa que no le han notificado la apertura de ningún procedimiento de expulsión), existiría la cuestión de si un militante o cargo público puede discrepar públicamente de los postulados y decisiones tomadas por los dirigentes de su partido. Esta relación entre la libertad de expresión y de pensamiento del militante con la disciplina de la organización a la que pertenece es la que genera más dudas.
Nuestro Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas sentencias que la libertad de expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, «la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática» (entre otras muchas, la STC 23/2010). Así, en el marco amplio que se otorga a la libertad de expresión, quedan amparadas aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la «exposición de ideas u opiniones de interés público» (STC 181/2006).
Analizando la cuestión desde una perspectiva general (no pretendo examinar exclusivamente el caso de Nicolás Redondo Terreros), en la sentencia del TC 226/2016 (que precisamente analizaba una sanción impuesta por el PSOE a uno de sus militantes), se estableció que «un partido político puede reaccionar utilizando la potestad disciplinaria de que dispone según sus estatutos y normas internas, frente a un ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado que resulte gravemente lesivo para su imagen pública o para los lazos de cohesión interna que vertebran toda organización humana y de los que depende su viabilidad como asociación y, por tanto, la consecución de sus fines asociativos. Quienes ingresan en una asociación han de conocer que su pertenencia les impone una mínima exigencia de lealtad. Ahora bien, el tipo y la intensidad de las obligaciones que dimanen de la relación voluntariamente establecida vendrán caracterizados por la naturaleza específica de cada asociación. En el supuesto concreto de los partidos políticos ha de entenderse que los afiliados asumen el deber de preservar la imagen pública de la formación política a la que pertenecen, y de colaboración positiva para favorecer su adecuado funcionamiento. En consecuencia, determinadas actuaciones o comportamientos (como, por ejemplo, pedir públicamente el voto para otro partido político) que resultan claramente incompatibles con los principios y los fines de la organización, pueden acarrear lógicamente una sanción disciplinaria incluso de expulsión, aunque tales actuaciones sean plenamente lícitas y admisibles de acuerdo con el ordenamiento jurídico general.
En cuanto al ámbito de la libertad de expresión, la exigencia de colaboración leal se traduce igualmente en una obligación de contención en las manifestaciones públicas incluso para los afiliados que no tengan responsabilidades públicas, tanto en las manifestaciones que versen sobre la línea política o el funcionamiento interno del partido como en las que se refieran a aspectos de la política general en lo que puedan implicar a intereses del propio partido. De la misma forma que la amplia libertad individual de que goza cualquier persona se entiende voluntariamente constreñida desde el momento en que ingresa en una asociación de naturaleza política (…), el ejercicio de la libertad de expresión de quien ingresa en un partido político debe también conjugarse con la necesaria colaboración leal con él. Lo cual no excluye la manifestación de opiniones que promuevan un debate público de interés general, ni la crítica de las decisiones de los órganos de dirección del partido que se consideren desacertadas, siempre que se formulen de modo que no perjudiquen gravemente la facultad de auto-organización del partido, su imagen asociativa o los fines que le son propios».
Esta postura del Tribunal Constitucional configura una frontera difusa, imposible de delimitar con cierta seguridad. Determinar cuándo hablamos de críticas a las decisiones del partido formuladas de “modo que no perjudiquen gravemente la facultad de auto-organización del partido y su imagen asociativa”, y cuándo de “deslealtad y de resultado gravemente lesivo” para la formación política, supone un ejercicio valorativo eminentemente subjetivo que no nos ayuda a resolver la cuestión planteada.
Pero, además, en buena parte de estos casos, existe una absoluta confusión entre lo que se entiende por lealtad al partido político y lealtad a su líder, realidades no completamente coincidentes. Se suele atribuir al icono absolutista Luis XIV la frase “El Estado soy yo”. Más allá de si la expresión es apócrifa o no, refleja una idea muy alejada de los principios y valores constitucionalistas.
A título personal, discrepo de esta opinión del Tribunal. La decisión final supone una excepción que anula “de facto” la doctrina general sobre la libertad de expresión que previamente se proclama. No puede de forma coherente afirmarse que la libertad de expresión ampara la “crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” para, a continuación, constreñir esa libertad y evitar esas molestias y disgustos a una estructura asociativa. Si en la balanza se colocan, por un lado, los objetivos, estrategias y potestades de un partido político y, por otro, el derecho fundamental a la libertad de expresión del individuo, dicha balanza debe decantarse del lado del ciudadano titular del derecho, siempre que dichas expresiones no contengan descalificaciones gratuitas e innecesarias para trasladar y difundir la concreta opinión que quiere expresarse y estemos hablando de la intención de fomentar un debate sobre un tema de evidente interés público.
Modelo territorial: la difícil tarea de contentar a todo el mundo
 Existe una gran diversidad en los modelos de organización democráticos y constitucionalistas. Lo que define y determina que un Estado se halle dentro de los denominados sistemas creados y amparados por el constitucionalismo es el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, la separación y el control de los poderes públicos y la proclamación de imperio de la ley como base del Estado de Derecho. A partir de ahí, ser una República o una Monarquía, o configurarse como un país centralista o descentralizado, depende de cómo quiera organizarse su ciudadanía. El problema español radica en cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo en esa forma de organización. Por ello, asistimos de forma recurrente a diversas reclamaciones para implantar modelos antagónicos, generándose así un debate que provoca crispación política y relega a un segundo plano otros muchos problemas que afectan directamente a la población.
Existe una gran diversidad en los modelos de organización democráticos y constitucionalistas. Lo que define y determina que un Estado se halle dentro de los denominados sistemas creados y amparados por el constitucionalismo es el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, la separación y el control de los poderes públicos y la proclamación de imperio de la ley como base del Estado de Derecho. A partir de ahí, ser una República o una Monarquía, o configurarse como un país centralista o descentralizado, depende de cómo quiera organizarse su ciudadanía. El problema español radica en cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo en esa forma de organización. Por ello, asistimos de forma recurrente a diversas reclamaciones para implantar modelos antagónicos, generándose así un debate que provoca crispación política y relega a un segundo plano otros muchos problemas que afectan directamente a la población.
Contentar a todo el mundo se torna imposible. Se debe encontrar un modelo que agrade a una amplia mayoría para que, de ese modo, la legitimidad del sistema sea superior. Hasta ahora se ha implantado en España el denominado “Estado Autonómico”. Contiene numerosos fallos, entre ellos el laberíntico sistema de distribución de competencias o la irritante irrelevancia del Senado como Cámara de representación territorial. Pero, a pesar de sus errores, ha sustentado una convivencia que dura ya más de cuarenta años. De cuando en cuando se ponen sobre la mesa nuevas propuestas, dado que en una democracia no deben existir temas “tabú”, pero finalmente es la soberanía del pueblo la que tiene siempre la última palabra. Entre esas propuestas, figuran las siguientes:
1.- El modelo del Estado Federal: Muy común dentro de los Estados Constitucionalistas y perfectamente asumible siempre que se sigan los procedimientos de reforma establecidos. En el caso de España, encajaría en el supuesto de un Estado unitario que se transforma para generar varios Estados miembros bajo una misma Constitución. No obstante lo anterior, en este debate se suele considerar que supondría una mayor descentralización de la que ya tenemos y que ello derivaría en más competencias para las Comunidades Autónomas, al pasar a ser un Estado miembro dentro de la Federación. La realidad, sin embargo, es que nuestro nivel de descentralización con el actual Estado Autonómico es muy elevado e incluso superior a algunas Federaciones. Es más, en algunas de ellas (por ejemplo, Alemania) se han empezado a cuestionar su propio modelo de reparto competencial y resultan frecuentes las reformas constitucionales, no sólo para clarificar esa distribución de materias entre Federación y “Landers” (nombre que reciben allí los Estados miembros), sino para que la Federación asuma nuevas facultades y materias.
2.- El modelo de la “Nación de Naciones”: Con independencia de lo que políticamente cada quien quiera entender por “Nación” o “Nacionalidad”, lo importante cuando se trata de elaborar normas jurídicas y definir la organización territorial es determinar el titular de la soberanía y saber si hablamos de Estados independientes (cada uno con su respectiva Constitución) que llegan a acuerdos propios del Derecho Internacional para abordar sus intereses comunes o si, por el contrario, se configuran dentro de una sola Constitución, como única norma jurídica suprema interna de un Estado. Dicho de otra manera, no existe el “Estado confederal”. Lo que existen son las “Confederaciones de Estados”. O hablamos de un Estado (una soberanía, una Constitución y un acuerdo jurídico interno para organizarse) o hablamos de varios Estados (cada uno soberano, cada uno con su Constitución) que por la vía del Derecho Internacional llegan a acuerdos. La cuestión de si por tener una lengua o dialecto propios, o una cultura autóctona, o unas costumbres o historia común, faculta para hablar de una Nación o, por contra, se requiere algo más, entraña un debate más político que jurídico. Lo determinante es cómo nos organicemos por la vía de las normas jurídicas que van a establecer dicha organización. Y ahí no hay mucho margen para los eufemismos.
Dicho esto, el significado de Nación depende de las épocas y de las perspectivas de estudio. Un primer concepto se relaciona con una población aglutinada en comunidad y en un espacio geográfico determinado, con lazos culturales basados en la lengua, las costumbres y las tradiciones. Esta idea persiste en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna. Ya con la evolución histórica, jurídica y, sobre todo, con la llegada del constitucionalismo, tal idea se supera, y comienza a vincularse con la nacionalidad, la soberanía y la unidad. Así, nuestra primera Constitución de 1812 decía que la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y que la soberanía reside en la Nación. Nuestra actual Constitución de 1978 afirma en su Preámbulo que el texto constitucional es fruto del uso de la soberanía que hace la Nación, recalcando que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles.
Resulta evidente que la introducción de los elementos “soberanía”, “nacionalidad” y “unidad” para configurar el concepto de Nación determina un significado muy distinto al usado inicialmente, cuando dichos conceptos jurídicos ni siquiera existían. Así que, por muy legítimos que se alcen los debates entre la clase política, o por muy variopintos que se otorguen los significados al sustantivo en cuestión desde el punto de vista sociológico, al final se trata de plasmar a través normas jurídicas qué hacemos con la soberanía y qué pasaporte vamos a usar. Llegados a este punto, en nuestra tradición jurídico constitucional partimos de la soberanía del conjunto de la población española, por lo que tienden a coincidir Estado y Nación.
3.- El modelo del Estado Libre Asociado: Con independencia de que se pueda poner a Puerto Rico como ejemplo para aplicarse posteriormente en España, yo entiendo que no es viable tomarlo como referencia para implantarlo por la vía de la reforma de nuestra Constitución. Sin entrar en el espinoso tema de si la isla se considera todavía una colonia o no, y de si su Constitución de 1952 responde a las características de una Constitución en sentido estricto, esta opción, claramente excepcional y atípica, sólo es realmente viable si se parte de dos previos Estados soberanos, cada uno con sus respectivas Constituciones para, posteriormente, por medio de un Convenio Internacional, establecer pactos y acuerdos. De entrada, esta posibilidad no tiene cabida en el caso español, donde las Comunidades Autónomas ni son soberanas, ni cuentan con una Constitución, ni un supuesto pacto con el Estado poseería naturaleza de convenio o tratado internacional.
Sea como fuere, y aunque se llegue a una postura común sobre qué se entiende por “Nación” y qué modalidad de pactos pueden existir entre los diferentes territorios de España con el Estado, volvemos al punto de partida: ¿Cuál es la postura mayoritaria del conjunto de la ciudadanía española, que es la llamada en todo caso a decidir en una hipotética reforma constitucional de semejante calado? Porque no cabe obviar que, en democracia y en materia de consensos constitucionales, lo importante es la decisión de una holgada mayoría de la población. Urge plantearnos estos asuntos por medio de un análisis serio y riguroso, alejado de demagogias, estrategias partidistas y planteamientos inviables, dado que cada vez con mayor frecuencia asistimos a defensas de postulados basados en argumentaciones fraudulentas e interpretaciones demasiado forzadas que persiguen el objetivo de lograr el círculo cuadrado. Es decir, que persiguen un imposible.




